Historias transformadoras: Trazos de libertad (II)
- 1 jul 2021
- 17 Min. de lectura
Actualizado: 6 jul 2022
Esta es el segundo relato que publicamos sobre Trazos de Libertad, un proyecto que aborda la reintegración social de los internos en los centros penitenciarios, a través de la apropiación de técnicas artísticas y los diálogos que pueden surgir en el acercamiento al arte. Esta vez, podrán conocer a Carlos Rojas, el exdragoneante que comenzó con esta idea. Al final pueden dar clic y contribuir para que otros privados de la libertad puedan tener herramientas para fortalecer su autoestima y el trabajo colaborativo; explorar referentes de vida alternativos y la motivarse a desarrollar nuevas formas de habitar el sistema penitenciario.
El artista dragoneante
A Carlos nunca le interesaron las armas, aunque su papá tenía un revólver 38, él no se sintió atraído por él. Tampoco le llamaban la atención los uniformes, fueron ambas cosas las que terminó usando por más de 20 años a pesar de que siempre las sintió como un peso. Él prefería los lápices y los colores.
Carlos nació hace 42 años en Norte de Santander, en una vereda de Santiago: La ensillada. Su papá tenía cultivos de café aunque con el tiempo estos se fueron disminuyendo cuando llegó la crisis debido a la roya, un hongo que acabó con la vocación cafetera del lugar y, abruptamente, convirtió las tierras en potreros.
El papá de Carlos, quien siempre quiso estudiar pero que su papá solo lo dejó hacer hasta tercero de escuela, quería que a sus hijos no les pasara lo mismo y, aunque las dificultades económicas eran muchas, los mandó a vivir primero en pensiones y luego en un apartamento, a Gramalote. Allí Carlos pasó sus años del colegio sin muchos sobresaltos, aunque recuerda mucho un día, cuando cursaba el grado décimo, que llegó un compañero de Cúcuta y le pidió a la profesora de artística pintar en óleo, ella se lo permitió y Carlos, maravillado con lo que su compañero lograba, le pidió que le enseñara.
Aunque él le dijo que sí, había un problema: comprar los materiales. Carlos sabía que no le podía pedir más plata a su papá, entonces le dijo a su madre quien, con la venta de huevos y quesito, mantenía algún dinero. Era el año de 1992 y Carlos tuvo por primera vez en sus manos pinturas y decidió hacer el cuadro de un águila. Cuando comenzó, empezó a frustrarse con la dificultad y desistió de la pintura al ver que el resultado final de su intento fue un ave carroñera. Desde ese día, Carlos se desentendió de las pinturas y continuó dedicándose a lo que sí hacía bien: jugar fútbol.

Salir de casa
Cuando terminó el bachillerato, uno de sus hermanos decidió llevárselo para Cúcuta, de modo que pudiera ingresar a Coldeportes y convertirse en un profesional de este deporte. El problema era que Carlos necesitaba unos tenis para jugar y nadie se los podía dar hasta fin de mes, por lo cual se saltó tres entrenamientos y cuando regresó el entrenador lo echó del equipo, diciéndole: “Uno para esto necesita disciplina y usted no la tiene”.
Carlos no tuvo más remedio que devolverse para la finca a ayudar a sus papás en los poquitos cultivos de café que aún quedaban y un sábado, después de trabajar, al estar arreglando un cajón de su madre, encontró los óleos que había abandonado. Así que decidió volverlo a intentar y no le fue nada mal, incluso el alcalde de la época le pidió hacer una réplica de un cuadro del maestro Cerón y él aceptó, sintiéndose muy orgullo con cada progreso que hacía, aunque era consciente del tiempo que esto le tomaba.
Mientras Carlos estaba en esa tarea, recibió una llamada de su hermano Ricardo, el único de la familia que había prestado servicio militar y que se encontraba trabajando en Itagüí para el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), él le contó que había conocido a un pintor que le daba clases en la cárcel a los Ochoa y que estaba dispuesto a enseñarle a él. Carlos, que nunca había salido de Norte de Santander y que realmente quería aprender a pintar, empacó sus cosas, compró un pasaje en la terminal con el dinero que su hermano le mandó y se fue para Itagüí un domingo.
Llegó un lunes en la mañana y al martes fue a conocer al pintor. Cuando llegó a su apartamento y le mostró lo que hacía, este le despreció su trabajo. Carlos no podía creer el engreimiento de esta persona y decidió no volver a verlo por lo que ahora, de nuevo, no tenía mucho que hacer pero tampoco quería regresar a la finca. Así que se quedó con su hermano, se hizo amigo de todos los guardianes de la cárcel de Itagüí y todos los días empezó a ir al penitenciario a jugar fútbol y a tomar cerveza cuando salían.
“El interno es interno y su apellido es reja”
Ricardo, un poco preocupado por los hábitos de su hermano, y pasados tres meses de haber llegado, le contó que habían abierto inscripciones para dragoneantes, que se podía presentar. “Yo no estoy haciendo nada, entonces hágale”. Carlos no sabía muy bien en qué se metía. Tenía 18 años y solo quería tener un trabajo estable, así que fue a Pereira, se presentó y, dos meses después, le llegó un telegrama que le daba la bienvenida. Ahora tenía que mudarse a Bogotá, más precisamente a Funza. Era 1996 y Carlos no tenía un solo peso para eso. Sin embargo, con ayuda de los guardianes de la cárcel, sus compañeros de fútbol, logró viajar y comprar algunos implementos que necesitaba.
Aquí hay que aclarar que los funcionarios del INPEC no son miembros de la fuerza pública, ellos son un cuerpo uniformado de carácter civil que está adscrito al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Defensa, como en el caso de la policía y el ejército; sin embargo, reciben una formación parecida aunque, por supuesto, enfocada en la seguridad, específicamente, de los centros penitenciarios.
Fue difícil, aunque a Carlos le gustaba servir nunca fue lambón ni en la Escuela ni con sus superiores cuando trabajaba en la cárcel, esto era problemático porque, además, como cuenta, los superiores creen que los demás son elementos para maltratar y así, a punta de gritos, insultos y castigos, muchas veces injustos, es que forman a los dragoneantes. Carlos estuvo con matrícula condicional casi todo el tiempo. El primer castigo fue por conversar en el comedor, lo cual está prohibido. Ese día lo mandaron a cuidar un árbol hasta las tres de la mañana, sabiendo que a las cuatro se tenían que levantar todos a formar. De ahí vinieron otros, quizás el más difícil fue cuando decidió salir a Medellín un fin de semana y regresó a las 3:00 a.m. del martes. A esa hora el comandante hizo levantar a todos los estudiantes a castigarlos por la falta de ellos. Esos fueron algunos de los castigos, que le hicieron interminables esos seis meses de formación en la Escuela.
Allá aprendían derecho penal, derechos humanos, derecho penitenciario, armamento y otras materias que, según Carlos, realmente no están enfocadas en que ellos tengan elementos para ayudar a los internos a que resocialicen y enfoquen su vida hacia algo que no sea la delincuencia, sino a reprimirlos. En otras palabras, los dragoneantes son formados con un enfoque en seguridad, es decir, en intentar por todos los medios que sea posible, que los presos no se vuelven. A Carlos nunca se le olvida la frase que reinaba en la Escuela: “El interno es interno y su apellido es reja”

“Yo no le recomiendo a nadie que sea dragoneante porque al estado no le interesa la transformación de los privados de la libertad y tampoco la seguridad de sus funcionarios”.
Carlos hizo sus prácticas en la Cárcel Modelo de Bogotá. El primer día sintió miedo porque en los patios era tres guardianes frente a mil privados de la libertad. Mil personas que son distintas, con culturas, crianzas, valores y formas de vida diferentes y todas está juntas, viéndose las caras todo el día todos los días, Carlos al ver eso se preguntaba cómo no habían más riñas, cómo no se mataban o se volaban más internos.
Le parecía increíble teniendo en cuenta que la convivencia es difícil incluso en una familia pequeña y, aunque muchos quizás no estén de acuerdo con él, le parecía totalmente aceptable que dentro de los internos se consolidaran estructuras de liderazgo que mantuvieran el orden en los patios porque para tres guardianes que se turnan cada seis horas y que en los patios no portan más armas que un bastón de mando, esa tarea es titánica y mucho más cuando su trabajo consiste requisarlos, castigarlos y, de alguna manera, someterlos todo el tiempo. Por eso mismo, le impresionaba que no fueran más los guardianes desaparecidos, teniendo en cuenta que en esa y en otras cárceles esta es una práctica común.
Después de prepararse para lo que iba a hacer por los próximos años y de haber obtenido un buen desempeño en las materias de la Escuela, Carlos se graduó y tuvo la posibilidad de elegir para qué cárcel se quería ir a trabajar. En Itagüí no había cupo por lo que decidió ingresar a Bellavista.
- Jum, ¿usted va para Bellavista? Allá lo van a matar”- le dijo una de sus superiores, pues por esos días habían acabado de asesinar al director del penitenciario.
Carlos que ya sabía en lo que se había metido y como le había gustado Medellín, no le importó. Definitivamente Bellavista era mucho mejor que Quibdó o San Andrés. Así, fue como el 28 de febrero de 1997 empezó en el penitenciario sus turnos, unas horas muy intensas en las que cada seis horas hay un relevo de funciones. Por ejemplo, el primer turno empieza a las 12:00 de la noche y va hasta las 6:00 de la madrugada, después de la contada de la mañana deben estar disponibles para lo se necesite en el penitenciario, luego hay otro turno que deben de cumplir y, después de 24 horas, se pueden ir a descansar a sus casas hasta el otro día.
Había horas que se iban eternas, como la del turno en la garita, que consistía estar solo por seis horas mirando hacia el frente a un muro, vigilando que nadie se fuera a volar. Carlos admite que fue ahí donde retomó el dibujo pues la única manera en la que ese tiempo no era tan angustiante era cogiendo una libreta y un lápiz y plasmando todo cuanto se le viniera a la cabeza. Durante 17 años Carlos se dedicó a hacer su trabajo. Lo que más le preocupaba a él y a los demás guardianes no era darle un trato digno a los presos, lo más importante era terminar los turnos y entregar sin ninguna novedad.
Aunque las dinámicas de la cárcel, de Bellavista y de otras, no se limitaban por supuesto a que cada guardián cumpliera con lo que le tocaba. A Carlos le impresionaba la corrupción dentro del penitenciario y cómo muchos de sus compañeros cobraban plata a los internos, por ejemplo, solo para permitirles pasar una reja; dice Carlos quien, después de dos años en Bellavista, decidió pedir traslado para Cúcuta, donde todo cambió.
Miedo latente
Fue en la capital de Norte de Santander, donde Carlos conoció al maestro Cerón, el mismo autor del cuadro que él había intentado replicar muchos años atrás, él enseñaba arte a los internos y Rojas, le pidió que si le daba clases particulares. El maestro aceptó y en sus tiempos libros comenzó a frecuentarlo. Esto fue, quizás, lo único bueno que le pasó en Cúcuta. En el tiempo que estuvo allá le tocaron tres intentos de fuga y, cada domingo, había muertos por ajustes de cuentas entre los internos. Allá mismo fue la primera vez que sintió realmente que su vida estaba en peligro.
En Cúcuta, dice Carlos, no hay respeto por los uniformados, los guardianes son objetos decorativos y quienes mandan son los caciques. Después de un conteo, por ejemplo, los privados de la libertad debería volver a las celdas pero apenas dejaban de formar le decían a ellos: “Comandante, abra y quítese”. Muchos pasaban por encima de su autoridad e incluso, los caciques, es decir, los que tenían más poder de los internos, se quedaban en el patio tomando chamber, la bebida alcohólica que ellos mismos destilaban dentro de la cárcel. De nuevo, el control era difícil de mantener cuando dos guardianes debían vigilar tres patios.
Un día, mientras Carlos jugaba fútbol con sus compañeros que no tenían turno, unos presos políticos preparan una fuga. El plan era secuestrar a un guardián para salir a través de una puerta que daba a la capilla y que comunicaba con la cancha en la que estaban los demás guardianes disponibles, cogerlos por sorpresa, lanzarles unas granadas, inmovilizar las fuerzas de vigilancia y huir en medio del caos. El guardia de esa puerta que estaba de servicio se había distraído mirándolos jugar así que los presos aprovecharon la situación. Sin embargo, un funcionario externo se asomó, por pura casualidad, por una de las rejillas de la puerta y vio a un montón de hombres con morrales en la espalda y gritó:
“Fuga, fuga. ¡Se fugan!”.
Aunque todos quedaron incrédulos al principio, al escuchar el primer tiro, todos corrieron por su armamento y empezaron a detener a los presos, hubo algunos muertos y varios heridos, pero nadie se escapó. Ese fue el primer gran susto de Carlos; luego vendría otro intento de fuga por un muro por parte de un interno que también fue inmovilizado y después, el momento más estresante para Carlos: una toma de la guerrilla. Eran las 7 de la noche cuando pusieron un carro bomba en la entrada de la cárcel en el recinto se fue la luz y todos los vidrios se quebraron; el guardián de turno, solo, intentaba defender con su arma el lugar para que nadie se entrara, los demás, en medio de la confusión, sin entender muy bien qué pasaba salieron a apoyar. Carlos se estaba duchando así que corrió, se vistió como pudo – se puso dos botas distintas- y fue a reclamar armamento. Ese día murieron siete personas y se volaron 102 presos.
Después de eso las cosas no mejoraron. En 2005 la policía les pasó un informe de inteligencia en el que se decía: “Vamos a secuestrar al niño”. Eso podía significar cualquier cosa: que iban por uno de los hijos de los guardianes o que iban por Rojas Niño, es decir Carlos o alguno de sus hermanos porque para ese momento eran tres los que estaban como dragoneantes en esa cárcel: Martín, Ricardo y él. También había otro guardián amigo, pero que no era de la familia con ese apellido. Un día, cuando Niño Villareal Harvey estaba de descanso e iba en un bus lo mataron.

La amenaza iba en serio y ellos, según la policía, eran los próximos.
Ahora el problema no era la seguridad adentro, sino afuera del penitenciario. Algunos internos querían que desaparecieran, entonces los tres hermanos empezaron a cambiar sus rutinas. “Uno sabe que en este trabajo el peligro de morir es latente, pero cuando a uno sus superiores empiezan a decirle pilas, cuidado, nosotros no podemos garantizar su seguridad, uno se asusta”, dice Carlos quien pidió traslado de ciudad y justo antes de irse fue a despedirse de sus papás. Esa noche en la finca, hacia las dos de la mañana tocaron la puerta. Carlos estaba seguro de que venían por ellos y de que no tenían para donde huir. Cuando su papá abrió, vio que eran miembros de la guerrilla que iban a pedirle una colaboración. Carlos lanzó un suspiro y al otro día salió con sus hermanos para Bogotá.
Allá, gracias al subdirector del INPEC, pudo pedir traslado para donde siempre había querido: la cárcel La Paz, en Itagüí. Mientras seguía con su trabajo, un día le dijeron que había inscripciones abiertas en Bellas Artes, Carlos quería más que nada estudiar, pero los cuadros de mando se mostraban reticentes cuando un guardián quería estudiar y mucho más cuando la solicitud no era para profesionalizarse en derecho sino en artes. Así que las veces que lo intentó recibió esta respuesta: “Si usted hizo un curso en el INPEC fue para trabajar no para estudiar, aquí no hay gente”. Mejor dicho, la excusa para el no era que no había mucho personal; sin embargo, después de mucho insistir logró que lo autorizaran y empezó a estudiar aún sabiendo que por semestre máximo podía ver dos materias. Él se tranquilizó porque todavía le faltaban doce años para jubilarse y en ese tiempo podría, por fin, aprender a pintar.
No era fácil, tenía turnos de 12:00 a.m. a 6:00 a.m. y luego tenía clases a las nueve de la mañana. Él llegaba siempre como un zombie y la profesora pensaba que se trataba de un niño rico que se la pasaba todas las noches enrumbado y llegaba trasnochado a sus cursos, hasta que un día decidió preguntarle cuál era el motivo de sus llegadas tarde y cuando Carlos le contó ella no lo podía creer, por lo que su primera reacción fue preguntarle:
“¿Qué sensibilidad puede tener un funcionario del INPEC?"
La respuesta la tenía muy clara Carlos, pero hablaba por él, no por sus demás compañeros que cada que podían lo criticaban y lo cuestionaban: ¿Y eso para qué sirve, usted qué se va a poner a hacer? Él no se quedaba callado y les respondía: “Yo me voy a dedicar a hacer bolsas plásticas cuando salga de aquí, no ve que por eso es que la carrera se llama Artes Plásticas” o “No ve que dicen que el INPEPC se va a acabar y yo al menos voy a poder ir a repintar placas de carro al centro”.
Una noche, cuando estaba de servicio en el pabellón de alta, cerca de la oficina del director, Carlos aprovechó para hacer una de las tareas de la Universidad, estaba tan concentrado que no vio que el director se le plantaba detrás y lo sorprendía diciéndole: “Rojas, ¿con que esa es una de las tareas para ese cursito que usted está haciendo?”. Carlos, sin pensar mucho lo que hacía le respondió: “Yo no estoy haciendo ningún cursito, esta carrera tiene la misma relevancia que la que usted estudió en la facultad de Derecho y tal vez más porque a mí al menos por esto me van a recordar a usted no”.
Después de mucho defender su carrera, de sacar todas sus energías para continuar trabajando y estudiando, en 2012 Carlos por fin iba a graduarse, pero primero tenía que hacer sus prácticas profesionales. Las opciones no eran muchas porque los requisitos decían que debía hacer una exposición individual o colectiva, pero a él se le ocurrió que la mejor manera de culminar su carrera era ofreciendo talleres de arte a los privados de la libertad, empezó con 18 y le gustó tanto los resultados que decidió seguir implementando la idea pero esta vez como un programa consolidado.
Trazos de libertad

“Esos fueron los mejores años de mi vida como dragoneante”
Para ese entonces Carlos tenía unas funciones más administrativas porque había sufrido una lesión en la columna que no le permitía hacer labores de seguridad, por ejemplo, no podía portar chalecos, viajar para hacer remisiones y tampoco hacer control en los patios. Tenía tiempo para dedicarle a su proyecto que fue aprobado por el director del penitenciario y, más adelante, en 2016, por el director del INPEC. Sin embargo, no podía ingresar a la parte interna a ver a los presos por su condición de salud, pero él creía firmemente que los internos no le iban a hacer nada, sino que lo iban a proteger porque él iba a enseñarles algo, no a reprimirlos.
Así fue, en los últimos dos años que Carlos estuvo como dragoneante y dándoles clases de arte a los internos no hubo ninguna riña y eso que a su programa llegaban personas de todos los estratos sociales y delincuenciales: paramilitares, guerrilleros, delincuencia común; comandantes y rasos. Y todo porque el espacio que Carlos creó era la posibilidad de bajar la tensión entre los prisioneros. Muchos de sus compañeros guardianes lo criticaban y le decían: “Al interno hay que tenerlo en el patio, tras la rejas”, pero la filosofía de él era distinta.
Desde que estaba en la Escuela le parecía que el sistema tenía un gran fallo porque no educaba a los guardianes para ayudar a resocializarlos, sino para reprimirlos y él creía que tenía un deber con los internos, quería hacer algo por ellos, por eso dentro del salón les dijo que no lo llamaran guardián, ni tombo ni guachimán; allá él era Carlos. Él les habló del trato horizontal pero con respeto y con el tiempo logró que lo vieran no como aquel que los reprimía sino quien los reconocía también como seres humanos.
A la primera clase llegaron 30, a la segunda solo cuatro; pero Carlos insistía en dar los talleres así fuera a una sola persona. Así fue consiguiendo más gente y logró incluso comenzar a adecuar un espacio, el que era el patio de los Ochoa, para las clases. Los internos se apropiaron de él porque para ellos, salir allá era como estar en libertad, pues ahí no había rejas, mientras sus patios eran como un cubo en el que solo veían cuatro paredes enrejadas y hacia arriba solo podían mirar un pedacito del cielo enmallado. Por eso es que decidieron adecuarlo: uno que era ingeniero puso la electricidad, los demás ayudaron limpiando y pintando, hasta que al final, gracias a una inversión que hizo el INPEC, no solo tuvieron un taller sino también una sala de exposiciones con todas las de la ley.
Carlos solo les daba clase a los patios 3, 4, 5 y 6, es decir a los comunes, pero no a los de alta seguridad que eran los comandantes paramilitares que se habían acogido a la ley de Justicia y Paz y algunos guerrilleros de alto perfil. Sin embargo, un día un preso político que estaba en el patio 2, que se enteró del proyecto pidió participar. Carlos aceptó y empezó los talleres en ese patio, donde el espacio era pequeño, pero les prometió hacer todo lo posible para llevarlos al otro lugar que habían adecuado para los talleres. Ellos no le creyeron porque, como eran presos de máxima seguridad, no los dejaban hacer nada. Sin embargo, Carlos consiguió la autorización y los motivó a mostrar un comportamiento ejemplar, a mostrarles que no necesitaban un policía detrás pues esa era la única manera de que todo eso siguiera pasando.

El proyecto creció, ya no solo consistía en clases de dibujo y pintura, sino que los mismos presos se organizaron y aquellos que eran profesionales en música y en literatura también empezaron a dar clases a sus compañeros. Creció tanto que en 2017 firmaron un convenio con la Universidad de Antioquia para apoyar lo que allí pasaba. “Esos fueron los mejores años de mi vida como dragoneante”, dice Carlos quien ya no trabaja solo por cumplir sino con amor porque sabía que lo que hacía no solo impactaba a los presos sino también a sus familias quienes sentían un alivio al ver a su hijo, esposo, papá o compañero haciendo algo bueno.
A finales de ese año, Carlos cumplió 20 años y 9 meses de servicio y decidió jubilarse y viendo que no tenía mucho por hacer ya en Medellín pues había tenido una ruptura dolorosa con su pareja y que a su hija solo la podía ver algunos días, decidió regresar a Norte de Santander. Cuando llegó, cuidó a su mamá quien en 2018 moriría y luego decidió quedarse acompañando a su padre a hacer el duelo. Allá, por primera vez, después de muchos años se dedicó solo a dibujar y a pintar: a producir su obra. Para Carlos fue un recuentro con sí mismo, con quien realmente era y con lo que quería hacer, en un año produjo más de 70 obras entre dibujos, esculturas y pinturas.
A Medellín volvió en diciembre para la Primera Comunión de su hija y allí se encontró con un amigo quien lo invitó a hacer un tour por distintas galerías de la ciudad. Esa noche, la última parada fue Lokkus, ahí conoció a Manuela y le contó del proyecto en la cárcel. A ella le gustó y empezó a llamar a sus contactos para revivir el proyecto en 2019.
Ese año contactó al director de Bellavista y le permitieron seguir con el proyecto en ese penitenciario, en cambio en la cárcel de Itagüí no hubo poder humano de convencer a nadie para volver a implementarlo. Ahora el espacio está abandonado y lo que fue un taller y una sala de exposiciones ya es otra vez el lugar para guardar el rebujo. Incluso a la sala de exposiciones le quitaron su nombre. Carlos sabe que todo fue obra de un capitán que no le parecía que un espacio así llevara el nombre de un simple dragoneante, que no es nadie en la escala de poder.

Pero en Bellavista fue distinto, allá llegó con toda, Fundación Casa Tres Patios, le dio todo su respaldo y empezaron los talleres. Fue ahí como logró contactarse con el artista Camilo Restrepo quien también se enamoró del proyecto y fue también con su testimonio de vida y con sus palabras, a enseñar a los muchachos todo lo que se puede hacer desde el arte, más desde la expresión que desde la técnica. Junto a él, en 2019, los internos hicieron una exposición.
En 2020, el Covid tampoco lo detuvo. Desde Casa Tres Patios y con los demás apoyos que fue consiguiendo en el camino, buscaron la manera de ingresar el arte. Aunque ya no podía ir ningún profesor, Carlos se encargó de llevar unas bitácoras con ejercicios a los privados de la libertad para que desde allí se expresaran y vieran que para hacer arte no se necesita ser ningún experto, porque esta es una manera de descargar el estrés, la tensión, de expresar los sentires y hacer que el tiempo corra un poco más. Para Carlos el artista es quien tiene sensibilidad no solo para hacer que otros capten la mirada sobre su trabajo, sino sobre todo para ayudar a otros, para aportar algo al ser humano.
Él, que no recibe ningún beneficio por desarrollar el proyecto, está convencido de que la verdadera ganancia es que cuando una persona salga a la libertad no vuelva a la delincuencia, que se le abra el mundo y vea otras opciones. “Si alguien interrumpe el ciclo de la reincidencia, ganamos todos”.
Si te gustó esta historia y quieres apoyar este proyecto, puedes dar clic aquí y hacer tu donación para que Fundación Casa Tres Patios continúe desarrollando el proyecto Trazos de Libertad en las cárceles.
Cortesía de las fotografías: Santiago Burbano Orozco
Las demás imágenes pertenecen al archivo personal de Carlos Rojas

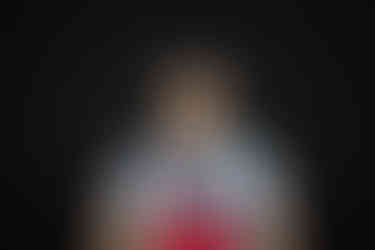









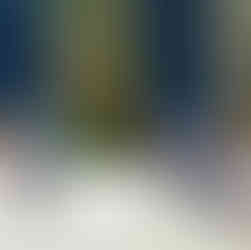

















Comentarios